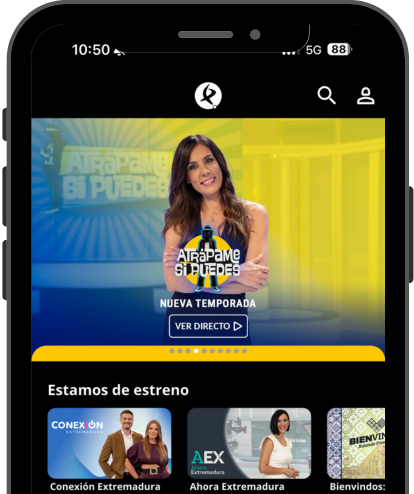Olvidamos con facilidad que la caza fue el pulso que empujó nuestra evolución. Antes de las fábricas, los ejércitos y los motores, hubo cazadores que aprendieron a leer el viento, a esperar el momento justo, a caminar como sombras entre la espesura. De su instinto nació la estrategia, la cooperación y la inteligencia que nos hizo humanos. En aquellas jornadas de barro y silencio se forjaron los cimientos de la especie.
Con el paso de los siglos, el fuego se domó en los metales. Primero fue el arcabuz, aquel cañón tosco que rugía entre humaredas al final de la Edad Media; luego el mosquete, más potente y certero, y finalmente la Ilave de percusión del siglo XIX, que desterró la mecha y permitió disparar bajo la lluvia sin temor al fallo. Cada avance no solo cambió la guerra y la caza, sino la forma en que el hombre entendía su dominio sobre la naturaleza. La pólvora negra dejó de ser una herramienta de supervivencia y se convirtió en parte del rito.
Hoy, cuando los rifles modernos dominan los montes, Miguel Ángel vuelve a la avancarga como quien invoca una memoria ancestral. Cargar el arma por el cañón, medir la pólvora, ajustar la bala y confiar en un solo disparo es más que técnica: es respeto. Abatir un venado o un gamo al rececho, a menos de setenta metros, es un diálogo entre siglos. Durante el celo y la ronca, cuando la finca vibra con rugidos antiguos, no busca un trofeo, sino una verdad: demostrar que el espíritu primitivo del cazador-aquel que honra la vida que toma― aún respira en cada disparo envuelto en humo.